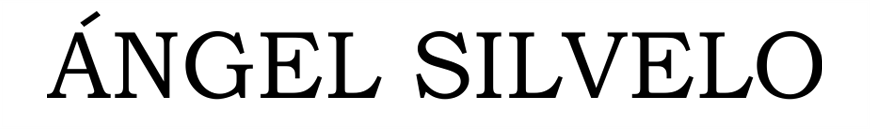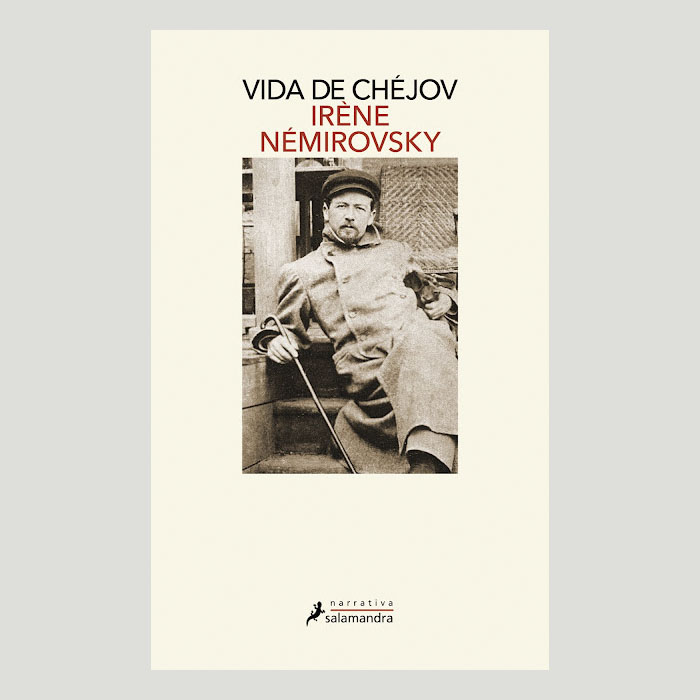
IRÈNE NÉMIROVSKY, LA VIDA DE CHÉJOV: EL ARTE QUE SE ALZA SOBRE LA VIDA
ÁNGEL SILVELO GABRIEL
La vida, en ocasiones, se asemeja a un junco. Un junco que se mueve al ritmo que el viento le marca. Un junco que permanece aterido bajo la nieve en invierno y seco en verano. Ese junco, a través de su movimiento, es capaz de componer una melodía. Una música de los días y las noches. De los silencios y penurias. De los rayos del sol que le enarbolan como el símbolo de la tenacidad de aquel que nunca se vence. Del ejemplo de la sobriedad sobre la belleza que acapara el resto del mundo. El junco y su soledad son como una marca que marcha indisoluble a nuestra piel. Una marca que no se ve, pero que siempre está ahí, con nosotros. De este modo, esa lucha del hombre contra el mundo, en el caso de Chéjov, bien podría representar el arte que se alza sobre la vida. Desde su infancia en Taganrog hasta la última etapa de su vida en Yalta, el escritor ruso supo convivir con el ruido de la existencia ajena y refugiarse en un postergado e imaginario jardín en el que nadie pudiera molestarle, y desde allí, primero escribir para sobrevivir, y después, construir su obra dramática con las escasas fuerzas que su discurrir vital le había dejado y la tuberculosis, cada vez más agresiva, le iba permitiendo. El caso de Chéjov, y su temprana muerte, siempre nos dejará con la incógnita de hasta dónde hubiese llegado la grandeza de su obra, de por sí gigantesca. Una circunstancia que comparte, entre otros, con los poetas británicos Keats, Byron o Shelley, o con el Premio Nobel de Literatura Albert Camus, o con el poeta portugués Fernando Pessoa, y por qué no, con la autora —Irène Némirovsky— de esta exquisita biografía novelada, sensible en ocasiones y cercana siempre al hombre y su obra. Una biografía que se asemeja a esa luz de la tarde que antecede a la noche y se cuela por las ventanas de nuestra casa al final del verano. Una luz tenue, lánguida que apenas roza los límites de las paredes de la habitación en la que nos encontramos. Así resurge la vida de Chéjov en las manos de Némirovsky. Pulcra y emotiva, para de ese modo, dejar fe de una existencia donde las puntiagudas aristas de la vida tienen la capacidad de seducción del reflejo del sol los últimos días del verano. Luz amortiguada por la sinuosidad de los acontecimientos de este hijo de tendero, donde los suaves detalles, insignificantes para la mayoría, aquí adquieren, gracias a la maestría de Némirovsky, el designio turbulento de las vidas marcadas por la soledad. Detalles que tienen unos efectos terribles, como lo son, por ejemplo, los de su miserable infancia en Taganrog, rodeado de hermanos, de la violencia de su padre, o del sacrificio constante de su madre. Obligado a trabajar desde muy pequeño en la tienda del padre, Chéjov pronto encontrará alivio para su alma en la literatura y las composiciones que desde edad temprana comienza a escribir. Entre el ruido que le rodea, la escasa luz, y el cansancio, Antón Pávlovich Chéjov —Antoncha— supo resarcirse de su destino. Esta singular situación de auto aislamiento coincide, sin duda, con la vivida por Irène Némirovsky mientras terminaba de escribir esta biografía de su maestro a las afueras de Issy-l’Évêque en la Borgoña francesa. Lo hacía sentada en el bosque desde muy temprana hora y consciente de que sus días estaban contados tras su salida de París. Ese viento que movía las hojas de los árboles que cobijaban a Némirovsky, sin duda, se parecía mucho al que entraba en la habitación de Yalta en la que vivió Chéjov sus últimos años. Viento revelador de verdades y mentiras, deseos y frustraciones, enfermedad y muerte. En esa geografía de la fatalidad marcada por el destino de la historia del hombre, se desarrollaron las vidas de estas dos figuras de la literatura, en las que el ardor mostrado por la escritora ucraniana contrasta con la serenidad del escritor que nació a orillas del mar Azov.
En La vida de Chéjov, asistimos, una vez más, a la maestría literaria de la escritora Irène Némirovsky, en la que de una forma escrupulosa y seductora, nos va mostrando la biografía del «más humano de los hombres» como lo define ella misma. En esa plasmación de las diferentes etapas por las que atraviesa la singular existencia de este médico, siempre preocupado por sus semejantes más desfavorecidos —una labor que antepuso a la de su faceta de escritor—, asistimos al retrato de un hombre tímido y sin embargo pasional, alegre con los suyos y sin embargo pesimista con su enfermedad, generoso con los demás y sin embargo pulcro con su forma de expresar sus sentimientos al gran público. Incomprendido. Adelantado a su tiempo. Siempre visionario de esa otra realidad que se sumerge bajo las aguas de la vida, Chéjov fue el representante de un mundo en descomposición; un mundo que aún tardará muchos años en recomponerse, si acaso alguna vez lo ha hecho. Un mundo que, en su caso, representa el arte que se alza sobre la vida. La propia y la ajena.