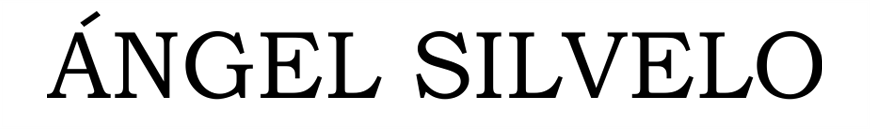ANGÉLICA LIDDELL, DÄMON, EL FUNERAL DE BERGMAN: RESONANCIAS ALREDEDOR DE LA MUERTE
¿Qué hay más vulnerable que mostrarnos desnudos ante los demás? En este caso, no se trata de hacerlo por puro exhibicionismo, sino con la intención de arrancarnos el corazón y mostrárselo a los otros sangrante en nuestra mano. Quizá lo hagamos por el miedo ante la muerte, o por el pánico ante la decrepitud de nuestro cuerpo o nuestra mente: «Sigo trabajando para no perder la razón de puro terror». Todas ellas son manifestaciones de un final. El de la intimidad. El de la vida. El de la lucidez. De esos espacios sumidos entre tinieblas nos habla una vez más Angélica Liddell, una vez más, instaurada en ese viaje sin retorno al óbito. Al propio, y al de un mundo al que ella se enfrenta con todas sus fuerzas. Su teatro es un arte a la contra. Una respuesta a sus preguntas que van desde la provocación a la búsqueda del silencio. Una falta de palabras que se capta muy bien en el monólogo de esta obra, Dämon, el funeral de Bergman, porque quizá sea el menos original que la hayamos escuchado. El teatro es el arte de la palabra y la furia al expresarlo no basta para armarlo del valor que atesora. Sin embargo, lejos de esa primera percepción, y a poco que nos detengamos en contemplar su plática y la forma de llevarla a cabo, lo que más aflora en esta larga representación de dos horas y media es la soledad. Esa de la que Liddell se hace acompañar en sus largas caminatas diarias. Palabras que se ahogan en esas diatribas que siempre dan vueltas sobre lo mismo, pues se nutren de una soledad muda reconvertida en ira hacia los demás y sus formas de vida, relación y expresión. En este sentido, en esta obra no cabe sino una agonía vital en la que, poco a poco, se abren paso con fuerza la ceremonia y el rito. Rito religioso y católico —en sus diferentes variantes— que es expresamente representado en la última parte de esta función dedicada precisamente a la muerte y funeral de Bergman, el gran cineasta sueco al que Liddell rinde homenaje y pleitesía, devoción y ternura, honor y gloria. Para, en el fondo de todo ello, subyacer sus imposturas contra el miedo que la atrapan y zarandean. Una provocación a la que ella responde con su concepción del arte. Provocación que, aparte de ser una de las características de su teatro, ella vuelca llena de rabia al inicio de la obra contra la crítica francófona que la vapuleó tras su paso por el pasado Festival de Aviñón. Un parlamento que obvia expresamente a la crítica española por considerarla inexistente o falta de valor en sí misma. Provocación, provocación, y provocación…
Dämon, el funeral de Bergman está concebido en tres partes y como una larga ceremonia de vivos-muertos y de muertos-vivos, en la que al final de la misma también hay espacio para el dramaturgo sueco August Strindberg y su obra El sueño, de la que Bergman era un gran admirador. Más allá de la palabra, en este homenaje al arte en sí mismo, también hay espacio, un gran espacio, para la música que a veces hace de elemento distorsionador del texto y la propia música y, sobre todo, para esa concepción estética en rojo y blanco que la preside. Rojo de sangre y muerte, y blanco de pureza y esperanza. Un color blanco que, al inicio de la obra, preside la escena en la que ella se limpia —con el agua limpia y clara derramada en una palangana— sus partes pudendas, con las que más tarde bendecirá a los espectadores de las primeras filas. Un agua, no bendita, que en sí misma ya es una advertencia para todos aquellos que no estén acostumbrados al lenguaje nada convencional de la Liddell sobre el escenario. Una escenificación de la escatología que de nuevo ella hace acompañar con la desnudez de su cuerpo apenas tapado con una fina bata de seda blanca tan entreabierta que nos la deja ver como vino al mundo. Otra forma más de hacer frente a sus obsesiones, y que muy bien podríamos interpretar como un desafío a la enfermedad y a la vejez a la que se declara cercana: «La enfermedad es la historia más importante de nuestras vidas». Una declaración a la que acompaña con una puesta en escena final y coral de gran impacto visual y estético, sin duda, otro de sus puntos fuertes a la hora de ejecutar sus obras sobre los escenarios. «El teatro es tiempo, y el tiempo mata», nos recuerda en un momento dado, para que no se nos olvide uno de los mensajes principales de esta obra.
Dämon, El funeral de Bergman acaba, por extraño que nos parezca en la carrera de Angélica Liddell, con un canto a la esperanza. No sólo por la sublimación del arte en sí mismo que ella refleja en la obra de Bergman, sino también por un epílogo teñido con la palabra alegría: «Por fin puedo darle forma a la alegría, esa alegría que a pesar de todo se esconde dentro de mí, y a la que nunca he dado vida en el trabajo». Un punto y final que quizá nos muestre a una Liddell más abierta al prójimo y menos encerrada en sí misma. Una Liddell, quien sabe, si más cercana a la esperanza en un mundo que, a pesar de todo, ya no será tal y como un día lo conocimos.
Ángel Silvelo Gabriel